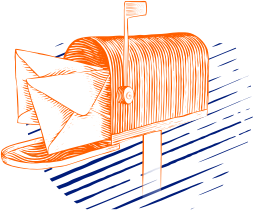Op-Ed/Commentary
Op-Ed/Commentary
ArgentinaFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el Caribe
Entrevista con Mark Weisbrot sobre las elecciones en Argentina
Counterspin
Ver artículo original en inglés
Janine Jackson, autora, directora de programa y productora/presentadora del programa de radio semanal CounterSpin de FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting), entrevistó el lunes a Mark Weisbrot, economista y codirector del Centro de Investigación en Economía y Política, sobre las elecciones presidenciales en Argentina. Esta entrevista cubre parte del contexto de las elecciones, incluyendo parte de la historia económica más importante de los últimos 20 años, la cual ha llevado a la actual coyuntura. Una parte importante de la historia es el papel de los Estados Unidos, así como del Fondo Monetario Internacional, incluyendo su acuerdo más reciente bajo el gobierno de derecha del presidente Mauricio Macri (cuyo apoyo fue crucial para la victoria de Javier Milei). Este fue el préstamo más grande jamás otorgado por el FMI ($57 mil millones), y las condiciones que este conlleva, así como la deuda misma, fueron quizás los factores más importantes que contribuyeron a la actual crisis económica y, por lo tanto, al resultado electoral. A continuación, la transcripción de la entrevista.
Janine Jackson
A estas alturas, mucha gente está escuchando el nombre de Javier Milei por primera vez. Milei acaba de ser electo como presidente de Argentina. El 56% al 44% son las cifras que se escuchan en este momento, por encima del ministro de Economía del país, Sergio Massa. Fox News anunció con bombos y platillos: "Javier Milei aplasta a la izquierda argentina y se convierte en el primer jefe de estado libertario del mundo". Donald Trump anunció que Milei "realmente hará a la Argentina grande otra vez" y Elon Musk declaró que “se viene la prosperidad para Argentina". Esta recepción da una idea de hacia dónde se dirige esto y de lo que podría significar. Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política en Washington, D. C. Es autor del libro "Failed: What the Experts Got Wrong About the Global Economy" y coautor con Dean Baker de "Social Security: The Phony Crisis”. Y en este momento, se une por teléfono a conversar con nosotros. Bienvenido de nuevo a CounterSpin, Mark Weisbrot.
Mark Weisbrot
Gracias, Janine. Es un placer estar con ustedes.
Janine Jackson
Bueno, para que no haya mucho misterio, para empezar, Javier Milei cargaba una motosierra como accesorio durante la campaña electoral, lo que lo relacionaba con cortar el gasto público. Y calificó al Estado como un "pedófilo en un jardín de infantes". Y sí, no crean que esto es todo, porque fue a decir que "el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes con los niños encadenados y envaselinados". Y me recuerda a Duterte diciendo que estaría feliz de masacrar a 3 millones de drogadictos en Filipinas. Y, por supuesto, a la gente le recuerda a Trump y su actual promesa de "erradicar a los comunistas, los fascistas marxistas y los matones de izquierda radical que viven como alimañas dentro de los límites de este país". Y eso es sólo de esta semana. Es histriónico. Tenemos políticos que dicen cosas que se oyen decir a los supervillanos en las películas. Y supongo que la preocupación es que serán subestimados como meramente coloridos y exagerados, y no considerados en términos de las cosas reales que quieren y son capaces de hacer. Así que, esa es mi presentación de la situación. ¿Cuáles son las cosas importantes que los oyentes necesitan saber sobre Javier Milei y su elección?
Mark Weisbrot
Bueno, la sustancial locura de Milei es parte importante de la historia. Y, como ya mencionó o insinuó en los ejemplos dados, los medios lo han estado comparando con Trump, y eso a él le gusta. Y entonces es parte de ese fenómeno, que creo que podríamos hablar durante horas, sobre personas locas que son electas en situaciones y maneras en las cuales no hubieran sido electas en el pasado. Y, por supuesto, la gran pregunta antropológica y sociológica: ¿cómo sucede esto? Pero no entraré en eso. En cambio, de lo que prefiero hablar es de lo que significa su locura y creo que eso también es más interesante para el público. Su locura es en parte una visión libertaria coherente, de extrema derecha. Él dice "cada vez que interviene el Estado, es una acción violenta que termina perjudicando el derecho de propiedad y, al final, limita nuestra libertad". Y él aplica esto a intentar arreglar el problema del hambre, el problema de la pobreza o el empleo. Así que él es realmente lo más extremo que se puede encontrar en ese conjunto de ideas libertarias de derecha. Entonces la pregunta es, en términos de política, ¿qué significa eso? En primer lugar, quiere abolir el banco central, lo que por supuesto sería un desastre, y casi ningún economista apoyaría siquiera una idea así.
Y también quiere dolarizar la economía, lo que probablemente también sería un desastre. La mayoría de los economistas dirían que ni siquiera existen reservas para eso en este momento, pero que de todos modos no sería una buena idea. Él tiene grandes ideas. Se desharía de algunos ministerios y, ciertamente, de la motosierra: el tipo camina disfrazado de Batman con motosierras y fue elegido presidente. Quiere cortar el gasto público al menos un 15 por ciento, no tiene ningún apego a nada como la educación pública, la salud publica y todo eso. Así que cortaría todo lo que pudiera y la economía probablemente entraría en recesión y quién sabe dónde pararía.
Janine Jackson
Bueno, parece que tiene una cierta definición de socialismo. Y siento que es esto en lo que los medios estadounidenses se van a enfocar, porque como usted y yo sabemos, van a poder citar muchas frases de él y de algunas personas que no están de acuerdo con él, pero no creo que vayan a profundizar mucho en la retórica. Y por eso describe todo lo ocurrido en administraciones anteriores de Argentina como socialismo. ¿Cómo podemos descifrar eso?
Mark Weisbrot
Sí, es cierto, dice, "Argentina ha abrazado las ideas socialistas durante los últimos cien años". Por supuesto, eso también es una locura. No sé qué será capaz de hacer realmente. Eso es lo primero. Quiero decir, sólo tiene 39 escaños de 257 en la Cámara Baja, e incluso ocho de 72 en el Senado. Ahora sí tiene un partido alineado con él, el del expresidente de 2015 a 2019, y ese fue Macri. Y así es como fue electo, en parte porque Macri y su partido lo apoyaron. Entonces, con todo esto, posiblemente podría obtener una mayoría en la Cámara, pero no está claro que estos representantes vayan a apoyarlo; son personas de derecha, pero no están tan locos como él. Así que no queda claro qué es lo que llegará a hacer. Esto es algo que ya veremos.
Hay que recordar también que el gobierno al que está sucediendo, los peronistas, tienen un movimiento real y han salido a las calles antes cuando sucedieron cosas terribles. En 2001, cuatro presidentes dimitieron en menos de dos semanas, a causa de las protestas.
Y creo que aquí es quizás donde comienza la historia, porque ustedes se centran en lo que los medios se pierde o no entiende bien. Entonces deberíamos comenzar con lo que no se ve en los medios. No se ve, por ejemplo, que en estos últimos 20 años a los peronistas les fue muy bien. Podemos empezar con Néstor Kirchner en 2003. Y en los doce años siguientes, antes de Macri, hubo una disminución del 71% en la pobreza, una disminución del 81% en la pobreza extrema y el PIB o ingreso per cápita creció en un 42%, lo que, comparado con México, es tres veces más rápido. Este fue un conjunto de políticas muy exitoso, pero no lo he visto en ninguna de las coberturas. Lo escribí en un artículo de opinión en el New York Times hace un par de años. Pero realmente no se ve esa parte de la historia. Y eso es lamentable porque la gente necesita saberlo. Y por supuesto, es en parte porque la gente no lo sabe — los medios argentinos no son mejores que aquí, los grandes medios — que alguien así podría ser elegido.
La otra parte de la historia: primero comencemos con la depresión de 1998 a 2002. Esto fue causado abrumadoramente por el FMI. Y pueden ir al New York Times y leer eso. En aquel momento, de hecho, se informó sobre el papel del FMI. Y esa fue una gran parte de la historia, porque como ustedes saben, como saben la mayoría de sus oyentes, el FMI está dominado principalmente en su toma de decisiones por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Janine Jackson
Correcto.
Mark Weisbrot
Luego estaban los Kirchner y los Peronistas y hubo un largo período en el que les fue muy bien. Y el propio Macri, que fue presidente de 2015 a 2019, no habría llegado al poder, en realidad, si no fuera por más cosas que vinieron de Estados Unidos. Y eso también se lo puedo decir, dependiendo de cuánto tiempo tenga.
Janine Jackson
Por favor, cuéntelo, porque creo que la gente quiere saber cuál es el papel de los Estados Unidos aquí.
Mark Weisbrot
Sí, creo que es muy importante, especialmente que la gente de aquí lo sepa porque esto fue algo muy importante. Quiero decir, Argentina es obviamente una de las economías más grandes de América del Sur. Y durante este período en América Latina en su conjunto, en la primera década del siglo 21, no fue sólo Argentina la que tuvo este gran repunte. Toda América Latina en su conjunto redujo la pobreza del 44% al 28% después de haber tenido dos décadas de pobreza creciente antes de eso. Eso fue de 2003 a 2013, la década que estoy analizando. Esa fue una década en la que la mayor parte del hemisferio estuvo gobernada por gobiernos de izquierda por primera vez. Y luego Estados Unidos, por supuesto, desempeñó su papel (de lo cual nos centraremos ahora en Argentina) de tratar de deshacerse de casi todos ellos y hacerles la vida difícil para que fueran derrocados, varios de ellos, por golpes de estado.
¿Y entonces qué pasó en Argentina? Bueno, en primer lugar, tenían una deuda terrible, tuvieron que incumplir con el FMI en 2003, y el FMI dio marcha atrás. Y dejaron de pagar su deuda privada. Hicieron esto antes de declararse en quiebra ante el FMI, pero el FMI renovó la deuda. Entonces tuvieron esta gran pelea con el FMI y los acreedores privados sólo para estabilizar la economía. Pero lo hicieron con éxito y crecieron.
Y luego, en 2012, un juez de Nueva York decidió que Argentina no debería poder pagar a sus acreedores: más del 70 por ciento de sus acreedores, aquellos que habían aceptado la deuda reestructurada. Se trataba de Thomas Griesa, un juez de Nueva York, y lo hizo en nombre de los "fondos buitre". Se trataba de fondos que compraron la deuda cuando estaba muy barata en la década de 2000 y querían cobrar su valor total. Así que estaba tratando de obligar al gobierno argentino a pagar a estos fondos buitre estadounidenses, y lo estaba haciendo cortando la capacidad de los argentinos para pagar a todos los demás acreedores hasta que pagaran a los buitres. Y eso es parte de lo que empujó a Argentina a una recesión y perjudicó a la economía argentina en 2014. Y solo para mostrarles cuán político fue esto, en 2016, el mismo juez tomó una decisión en la que levantó la orden judicial del pago de esta deuda. Es decir, revocó la decisión. Y dijo que lo hizo porque, y en una cita exacta suya, "la elección del presidente Macri lo cambió todo".
¿Se entiende? Así es en parte como conseguimos a Macri: el tribunal estadounidense estaba dañando la economía argentina justo antes de eso y luego, por supuesto, revirtió ese tremendo daño tan pronto como Macri fue electo. Así que ahí tiene, hay un gran cambio y conduce a otro gran cambio en el mandato de Macri. Porque, bueno, entonces Macri es elegido gracias a una acción que vino de los Estados Unidos. Y hay otras acciones también, que describiré, pero luego Macri va y obtiene — y que ocurriese esto se debe a Trump, a la influencia de Trump en el FMI — obtiene el préstamo más grande que el FMI jamás haya otorgado a nadie, a ningún país del mundo; 57 mil millones de dólares en 2018. Y las condiciones de ese préstamo fueron terribles y forzaron a la economía a entrar en recesión. Y luego, por supuesto, cuando las cosas empezaron a ir mal, lo cual hicieron de inmediato porque el gran préstamo que obtuvieron simplemente financió la fuga de capitales fuera del país, eso generó todo tipo de problemas. Y redoblaron su apuesta, el FMI redobló su apuesta y obtuvo más austeridad, tanto en política fiscal como en política monetaria. Y así las cosas empeoraron.
Eso realmente te lleva a la situación que existe hoy. Eso es lo que la generó. La economía, la inflación del 140% que hay ahora, todo el lío, que hizo que este tipo fuera elegido en realidad fue creado por el gobierno de Macri y ese acuerdo con el FMI. Y también otras medidas que los Estados Unidos tomó para privar a Argentina de dólares antes de que Macri llegara al poder.
Janine Jackson
Bueno, cuando escuchas acerca de tener que compensar a los fondos buitres y el impacto que eso tiene, pienso en Puerto Rico. Sé que hay muchos otros lugares en el mundo en los que la gente debe estar pensando, pero cuando presentas esa situación — ahora estoy leyendo The Washington Post, que está tratando de explicar por qué fue electo Milei y dice, cito, "los votantes de esta nación de 46 millones de habitantes exigieron un cambio drástico de un gobierno que ha hecho caer el peso, disparar la inflación y arrojar a más del 40% de la población a la pobreza". Entonces dicen, bueno, Milei está en contra de esto, de la pobreza y de los problemas que están teniendo. Él se para ante la gente y dice: "Voy a cambiar eso". Y no creo, al menos en esta explicación, estar consiguiendo nada de la historia a largo plazo que usted me está contando. Solo Milei estoy obteniendo. Las cosas están mal, Milei está ahí para arreglarlas. ¿Verdad?
Mark Weisbrot
Sí, aunque, quiero decir, no creo que a los medios aquí les guste Milei. Es como Trump.
Janine Jackson
Correcto.
Mark Weisbrot
Esta es la ironía que se da en muchas de estas situaciones en las que a los medios no les agradan estas personas porque son demasiado extremistas, o Estados Unidos ni siquiera quería a Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, quien, por cierto, fue una de las primeras llamadas, una videollamada, que hizo Milei cuando ganó esta elección. Sepa que el consenso general aquí es que estos tipos están demasiado locos, pero aun así los ayudan a ganar.
Janine Jackson
Si, exacto.
Mark Weisbrot
Esta es una paradoja que probablemente todos ustedes puedan comprender mejor que yo.
Janine Jackson
No puedo. Pero ves las entrevistas, y las estamos viendo ahora, y la gente que está escuchando las verá. Gente en la calle en Argentina diciendo: "Bueno, simplemente hay demasiada inflación, hay demasiada corrupción". Cosas muy típicas de los votantes de Trump como, "Bueno, no me gustan sus ideas sociales, pero sus planes económicos tienen sentido". La gente quiere un cambio y creo que podemos reconocer que la gente quiere un cambio. Y luego viene la gente y dice: "¿Sabes lo que soy? Soy diferente. Represento el cambio". Pero donde, en mi opinión, los medios no ejercen su papel es, bueno, ¿por qué la gente quiere un cambio? ¿Y qué tiene eso que ver con el fracaso de los sistemas existentes, incluidos los sistemas económicos? En cambio, los medios simplemente dicen: "Supongo que la gente en el fondo quiere una especie de tipo fascista", en lugar de... incluso oponiéndose, todavía no profundizan lo suficiente, en mi opinión, en por qué la gente estaba dispuesta a hacer este cambio desesperado. ¿Verdad?
Mark Weisbrot
Sí, y creo que parte de la historia de los medios es que la mayoría de la gente en Argentina, así como esta audiencia, no conocen este registro histórico. Quiero decir, imagínese si todos los votantes supieran que en los últimos 20 años, la mayor parte del tiempo en que los peronistas estaban en el poder (la gente que logró los números que acabo de decir), a la gente le fue bastante bien en términos de reducir enormemente la pobreza. Y el crecimiento del salario real fue del 34% bajo los Kirchner, por ejemplo, durante ese período. Y sucedieron todas estas cosas, aumento del gasto en programas de transferencias de efectivo, todo. Y les fue extremadamente bien. Algunas personas lo recuerdan y por eso todavía obtuvieron el 44% de los votos, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene la edad suficiente ni entendería necesariamente toda la situación, sin haberla visto en los periódicos ni haberla oído en la radio o la televisión. Y entonces, sí, es fácil para este tipo venir aquí, es casi literalmente un payaso, y entrar y decir... y, aunque probablemente mucha gente, incluso los que votaron por él, piensan que sus ideas son una locura o que él está loco, ves citas como esa en la prensa. "Sí, está loco, pero de todos modos votaré por él". Pero no tienen forma de ver que realmente ha habido alternativas exitosas.
Y si podemos profundizar un poco en la economía, creo que parte del problema aquí es que el préstamo del FMI es enorme y tienen que pagarlo devuelta. Y, por supuesto, obtuvieron algo de alivio de la deuda privada, pero el FMI no ofrece ningún alivio; pueden posponer el pago de algo, pero aun así se vencerá. Y, por supuesto, existe una fuga de capitales debido a esa situación. Y tenemos una situación en la que tenemos lo que se llama una "espiral de depreciación de la inflación". Entonces, si la confianza en la moneda se ve socavada por una variedad de cosas, incluida la inflación misma y los problemas de deuda que les dejó el FMI, muy pronto sucederá lo anticipado, incluidas las políticas reales del FMI que van a provocar que los capitales abandonen el país, como lo hicieron en 2018. Entonces con todas estas cosas, lo que pasa es que el capital huye del país y eso hace que la moneda se deprecie. Y cuando la moneda se deprecia, el precio de las importaciones sube. Y luego eso causa más inflación, y luego el aumento de la inflación hace que la moneda se deprecie aún más.
Y es por eso que fue tan difícil para este último gobierno anterior a Milei resolver este problema, porque es una espiral que se perpetúa a sí misma, algo en lo que no quieres entrar. Y por supuesto, hay maneras. Es posible. Pero repito, ese es un problema muy difícil. Y eso fue el resultado de las políticas que llegaron abrumadoramente con el gobierno de Macri y el acuerdo con el FMI que él siguió. E incluso lo dijo en un momento, no tengo la cita exacta, pero fue algo así como: "Hice todo lo que acordé en este acuerdo y la economía se fue por el retrete". Incluso él se dio cuenta de eso. Pero repito, eso no se ve en el debate público. Lo único que se vio hasta las elecciones es que "el partido en el poder debe ser responsable de lo que está sucediendo y tiene que irse". Y luego ves a este tipo, Milei, llegar con ideas realmente locas y a nadie le importa lo locas que estén. Es simplemente diferente. Es un poco como ganó Trump también.
Janine Jackson
Absolutamente. Bueno, podría terminar con eso. Pero le preguntaría si tiene alguna idea final sobre las personas que, francamente, están escuchando o pensando: ¿dónde está la gente en esto? ¿Dónde está el pueblo argentino? Incluso las personas que critican a los medios reconocen que estamos viendo una cobertura de arriba hacia abajo, pero ¿la gente dijo que quería a este tipo? Si la gente está preocupada o tratando de establecer una conexión o tratando de pensar en formas de obtener historias alternativas sobre esto. Ya sabe, ¿qué debería buscar la gente en los medios? Preguntas a tener en cuenta, ese tipo de cosas. ¿Conclusiones sobre esto?
Mark Weisbrot
Bueno, por supuesto, aquí trabajamos mucho con el Congreso porque es la rama del gobierno que más, o debería decir la menos irresponsable, que tenemos. Y creo que es importante prestar atención a eso, porque ahora hay un grupo de miembros del Congreso en el Caucus Progresista; de hecho, cinco de ellos acaban de llevar una delegación a Brasil, Colombia y Chile; esto ocurrió apenas en los últimos meses, por lo que estarán prestando atención. Creo que eso es muy importante, porque el Congreso, especialmente el Caucus Progresista, puede actuar como un control de las cosas malas que nuestro gobierno podría hacer en los eventos posteriores. Y una de ellas que ni siquiera mencioné, pero debería hacerlo, es que ya hubo 40 años de democracia en Argentina, a pesar de las crisis económicas y depresiones y todo lo demás que describí. Y eso también está en riesgo, porque Milei, y especialmente su candidata a la vicepresidencia, han hecho declaraciones que indican que sienten cierta admiración por la dictadura militar que gobernó ese país desde 1976 a 1983. Y creo que esa es una amenaza real. Y esa es una de las cosas a las que debemos prestar atención, pero también a cualquier papel que pudiese desempeñar el FMI porque, nuevamente, el Tesoro de Estados Unidos tiene la voz mayoritaria en esa organización.
Janine Jackson
Bueno, eso es todo. Hemos estado hablando con Mark Weisbrot. Es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política. Puede encontrar sus investigaciones y análisis en línea en cepr.net.
Mark Weisbrot /
20 Noviembre 2023